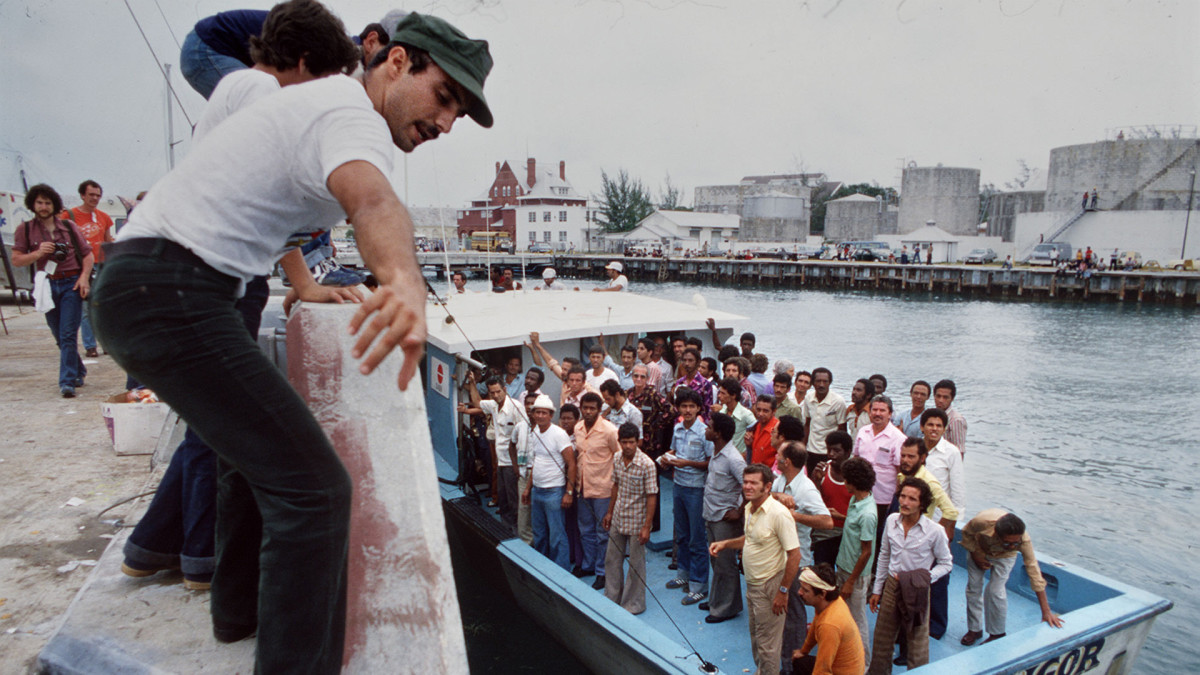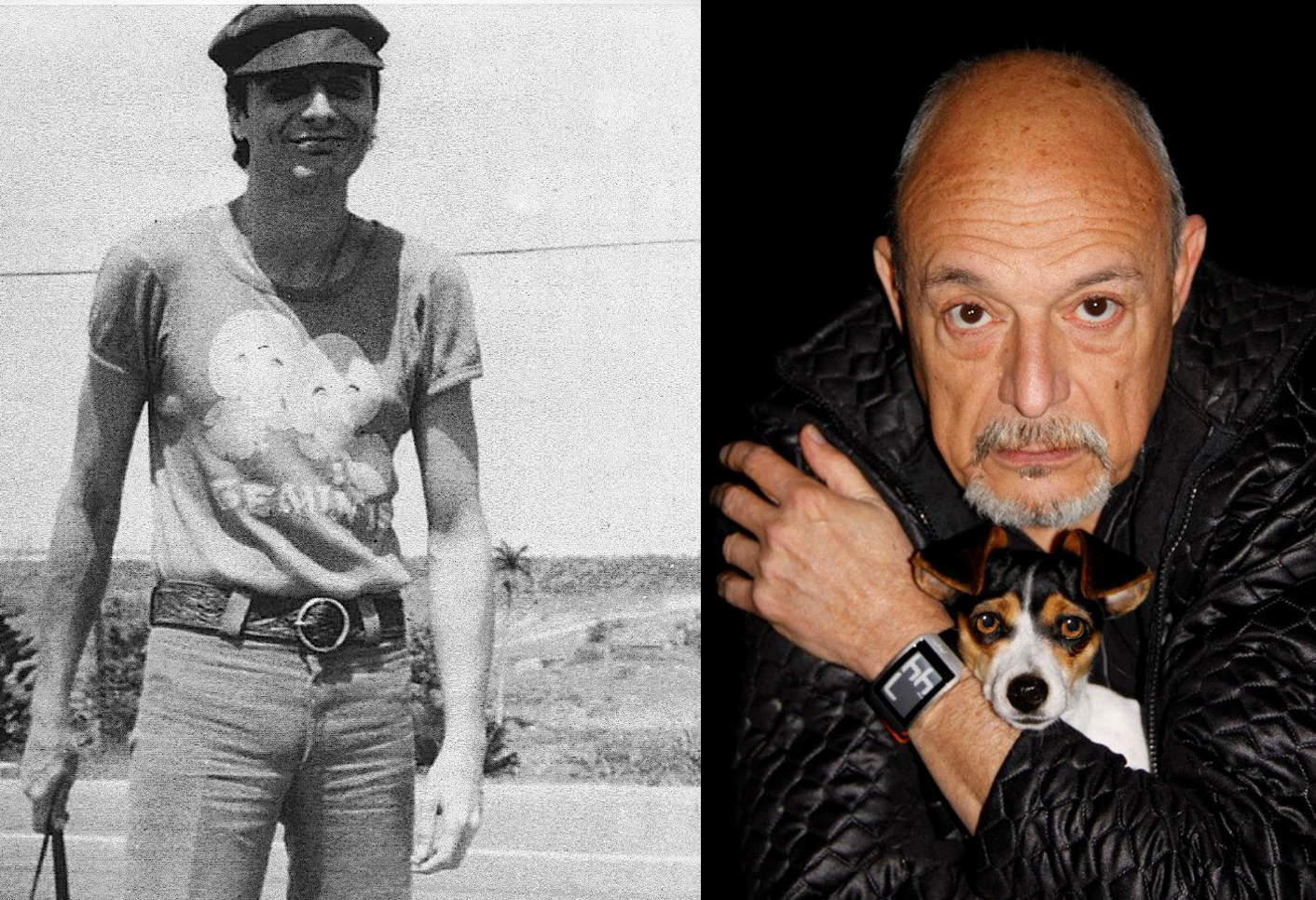Etiqueta: Mariel 40 años
El Mariel, la historia no contada
El verdadero perfil de esos días de abril a junio de 1980, no se concibe de manera integral si no ...
Mariel 40 años después: antecedentes
La valiente acción de Sanyustiz, a todas luces desesperada, fue el detonante del Mariel, que propició que 125000 cubanos lograran ...
Hugo Landa: “CubaNet es un resultado directo del Mariel”
Conversamos con Hugo Landa, director de CubaNet Noticias, a 40 años del éxodo del Mariel
“Me resultaba indiferente llegar a Estados Unidos o a Las Malvinas”
En 1980 Filiberto Hebra había perdido las esperanzas en Cuba. Durante el éxodo del Mariel cruzó el mar acompañado de ...
El Mariel y la jugada sucia de Fidel Castro
Aquellos que se fueron denigrados por las turbas castristas tendrían su desquite. El régimen depende desesperadamente de viajes, remesas y ...
Mariel: el ocaso del ilusionista
Fidel Castro murió sabiendo que el proyecto socialista no funcionaba, y que el pueblo cubano —para usar sus propias palabras— ...
SOBRE NOSOTROS
Fundada en 1994, CubaNet es un medio de prensa digital sin fines de lucro, dedicado a promover la prensa alternativa en Cuba e informar sobre la realidad de la isla.
SUSCRIPCIÓN A BOLETÍN
Recibe la información de CubaNet a través de Telegram.
© 2024 CubaNet Noticias | Aviso de Privacidad