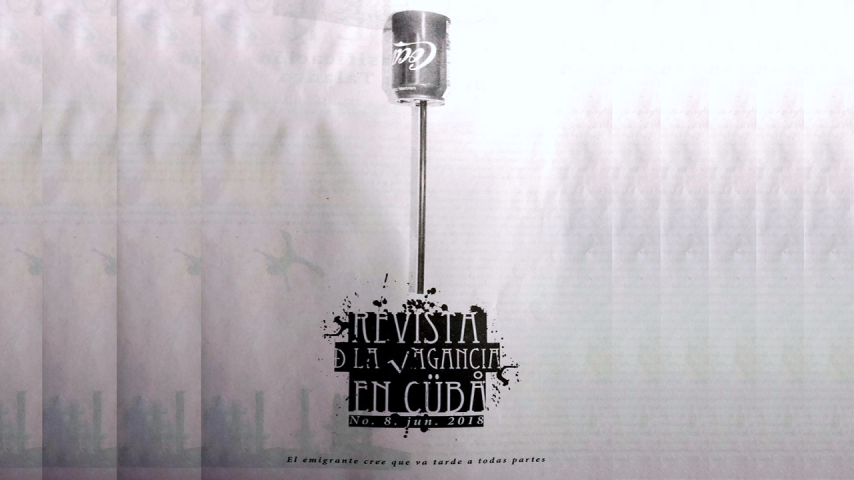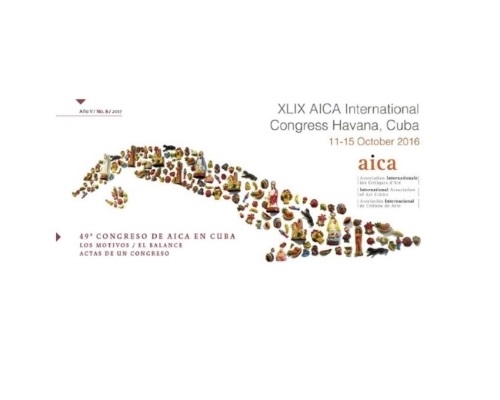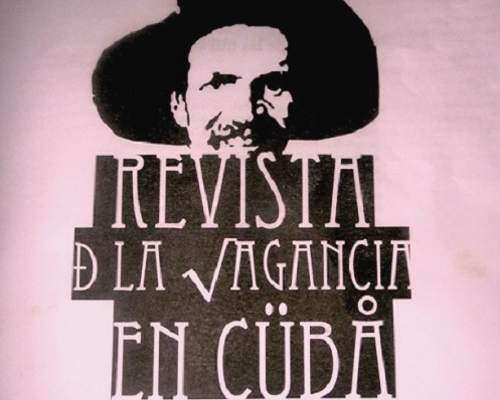Etiqueta: revistas
“Azul y Rojo”, “Revista universal ilustrada” en la Cuba republicana
Aunque poco estudiada, tuvo entre sus valores funcionar de antología poética de comienzos del siglo XX y entre las primeras ...
“Vanidades”, considerada la mejor publicación cubana dedicada a la mujer en la primera mitad del siglo XX
"Vanidades", dirigida por Josefina Mosquera, destinó grandes espacios para las modas, otros al cuento y la novela de folletín
Sexto número de la Revista de la Vagancia en Cuba
“El emigrante cree que va tarde a todas partes” es el subtítulo de la nueva entrega de la revista, que ...
Revista feminista cubana Alas Tensas: “Quieren cortarnos las alas”
“Hemos experimentado demostraciones de fuerza por todos lados”
Nueva revista en Cuba “para romper tabúes” sobre sexualidad
La publicación abordará además temas de género y realidad de la comunidad LGBTI
¿Se rebela revista oficialista contra el Gobierno cubano?
Reprodujo un encendido artículo donde se critica al "castrismo"
Revista independiente ‘Art Crónica’ tiene su portal web
La copia 'dura' fue fundada 2012 como una publicación dedicada a las artes visuales de Cuba
Una revista de la vanguardia indisciplinada
Ya salió el primer número de la 'Revista de la vagancia en Cuba'
Inventario de asombros cubanos: Diabluras en Espacio Laical
El "pas de deux" de Roberto Veiga y Lenier González en la escena de Espacio Laical terminó y continúa, en ...
Voces 7
El sábado 9 de abril se realizó el lanzamiento de la séptima edición de la revista Voces