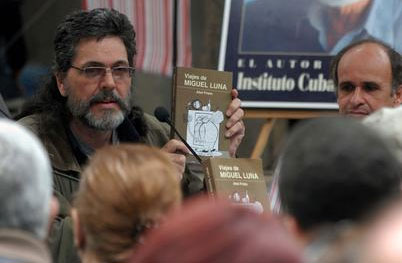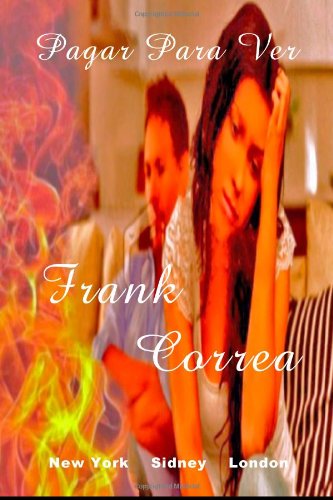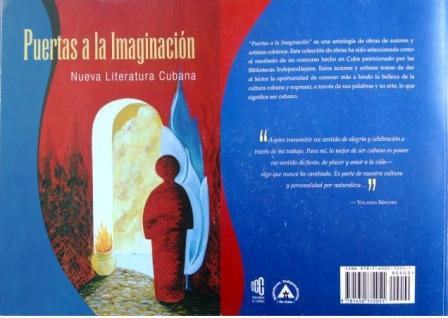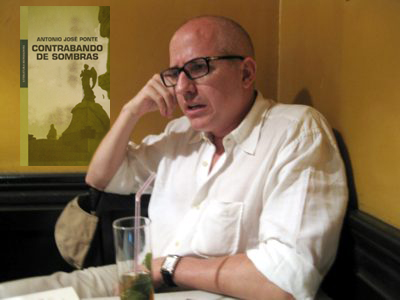Etiqueta: literatura
Como escuchar a Frank
La novela Pagar para ver de Correa, para ser auténtica y no mero pastiche, no podía ser diferente
Ya no hay que fusilar a Retamar
Sobre las irreconciliables diferencias entre el recientemente fallecido Carlos Fuentes y Roberto Fernández Retamar
¿Abel Prieto o Miguel Luna?
Abel Prieto clasifica como un excelente narrador, con una novela que nos atrapa a pesar de su tamaño
El viaje de Mikimún
“Viajes de Miguel Luna”, aunque menos filosófico que “El vuelo del gato” es un libro ambicioso
Novela con alquimia
Una novela que es un viaje por varios círculos del infierno de la realidad cubana
Los dramas de Virgilio
Virgilio Piñera es un mito de nuestras letras, contundente y proteico, renovador del teatro cubano
Un siglo de Virgilio Piñera
En un acto de refinado cinismo 2012 es declarado oficialmente en Cuba “Año Virgiliano”, y se programan celebraciones
Un escritor a contracorriente
¿Por qué razón los libros de Leonardo Padura tienen tanta demanda en Cuba?
Puertas premiadas
Puertas a la imaginación es una antología preparada por las Bibliotecas independientes y Ediciones El Cambio
Contrabando de sombras
Ningún censor tiene fuerza legal para excluir de la literatura cubana a quienes escriben desde el exterior