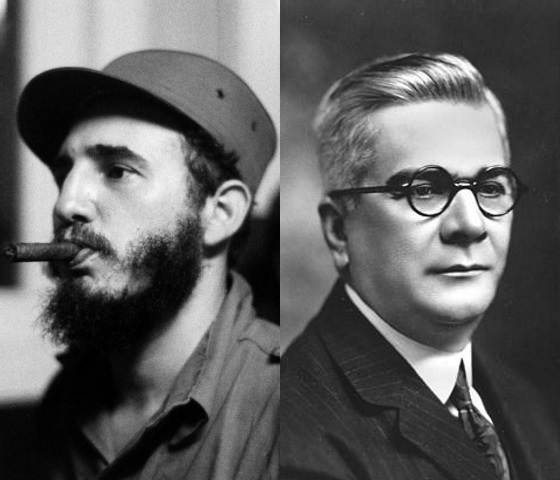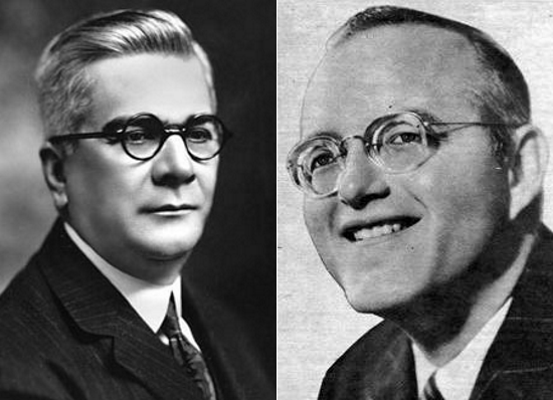Etiqueta: Gerardo Machado
A 90 años de la caída del régimen de Gerardo Machado
El régimen de Gerardo Machado se desplomó el 12 de agosto de 1933, cuando el general presidente, con sus adversarios ...
La increíble y misteriosa historia del diamante del Capitolio
Alrededor del diamante del Capitolio, el mismo que nadie ha visto hace décadas, se han contado muchas historias ¿Cuál es ...
El agosto que “acabó” con Machado
Gerardo Machado perdió el favor popular cuando, aconsejado por sus aduladores y tentado por la experiencia de Mussolini en Italia, ...
Casi un siglo de comunismo cubano
A casi un siglo de la fundación el primer partido comunista cubano, se sabe que la organización no posee una ...
1933: Algo más para recordar
De acuerdo a los hechos cronológicos tomados de varias fuentes, fue el pueblo cubano, apoyado por Washington, quien obtuvo la ...
En qué se pareció Fidel Castro a Machado
Dos caudillos que tuvieron en común mucho más que un país
Machadato y castrismo: dos historias tan parecidas
Ambos regímenes eran enemigos de la libertad de prensa
Machado, las dos caras del dictador
Poco se le reconocen sus obras públicas, entre ellas la Carretera Central y el Capitolio
Dos personajes de agosto y un triste destino
De estas frustraciones republicanas, como un genio embotellado, habría brotado Fidel Castro
Gerardo Machado: ¿fue realmente el Asno con Garras?
Advirtió el peligro del comunismo. Batista, Grau y Prío surgieron de la revolución. Fidel, el epílogo