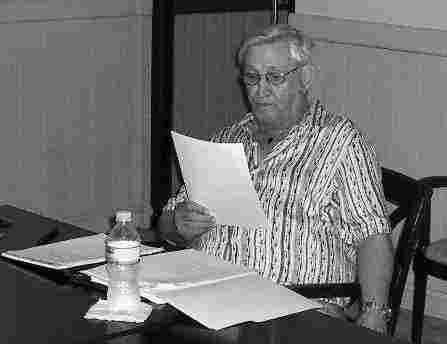Etiqueta: diáspora
Siglo 21: Remesas a Cuba cayeron en 3,31 por ciento en 2023
La diáspora cubana, desembolsando entre 1.800 y 2.200 millones de dólares en 2023 para facilitar la salida de sus familiares, ...
Recordando a Severo Sarduy con tres de sus grandes novelas
Este 25 de febrero se cumplen 86 años del nacimiento de Sarduy, uno de los escritores cubanos imprescindibles del siglo ...
“No tengo saldo”: una obra teatral sobre diáspora y resistencia
“No tengo saldo” es más que un ensayo de los miedos y frustraciones tras el imparable éxodo masivo. Dicho por ...
Leonardo Padura: El exilio es un drama que lamentablemente continúa desarrollándose en Cuba
El reconocido autor presentó su novela "Como polvo en el viento" en la Feria del Libro de Guadalajara, donde recibió ...
Expertos analizan y resaltan las diásporas cubana y venezolana
Los panelistas resaltaron además que las diásporas cubana y venezolana están dispuestas a participar de la reconstrucción de sus países ...
Singulares afrodescendientes de la diáspora cubana
Se afirma, con certeza infundada, que la población afrodescendiente se quedó en Cuba apoyando al nuevo régimen y disfrutando de ...
Por Siempre Celia: una muestra que pretende viajar el mundo
"Solo cuando en Cuba haya una democracia podremos pensar en llevar la exposición a la Isla. Ahora no, ahora no ...
Miami o la otra Habana
Algunos dicen en broma pero con un trasfondo muy cierto: Estamos Unidos a América
Los cubanos y el amor a distancia
El malestar de la ausencia no recae solo en cónyuges separados; también despierta añoranza por hijos, padres o hermanos
Cuando un hermano se va
Roberto Ojeda Camaraza o simplemente “El Abuelo” para sus hermanos de lucha, acaba de perder su último combate