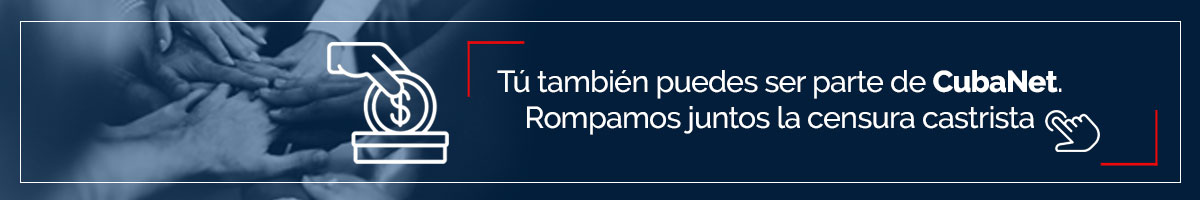LA HABANA, Cuba.- Un rasgo característico de los regímenes políticos ineficaces y caducos es la constante apelación al pasado histórico como mecanismo de legitimación del presente y como recurso de supervivencia. En el caso cubano ese principio ha sido el rector del discurso oficial y de sus medios de difusión, y se ha aplicado con particular fuerza en la enseñanza de la Historia.
Como consecuencia, varias generaciones de cubanos nacidos poco antes o después de 1959 han crecido adoctrinados en el supuesto de que todos los acontecimientos desde el “descubrimiento” de la Isla por Cristóbal Colón, pasando por la colonización española, la Toma de La Habana por los Ingleses, las Guerras de Independencia, y la breve República, no fueron más que las losas que pavimentaron el largo camino que conduciría a esta (aún más larga) guardarraya –con ínfulas de eternidad– conocida como “revolución cubana”, destino único y final de la nación.
La prédica tomó visos casi religiosos. Así como el Arca de Noé salvó todas las especies vivas de la Tierra, el yate Granma con sus jóvenes tripulantes fue la “salvación” de los cubanos. De esta manera, a juzgar por los libros de texto de Historia en todos los niveles de enseñanza “revolucionaria”, los padres fundadores, los próceres independentistas, los más brillantes intelectuales criollos y todos los cubanos decentes de los últimos 525 años tenían puestas sus esperanzas, aún sin saberlo, en la Cuba “socialista” de hoy y –sobre todo– en la preclara guía de un líder indiscutible de talla mundial que seguiría conduciendo el bajel incluso más allá de la vida material: Fidel Castro.
Con un entusiasmo digno de mejores causas, la mayoría de los profesores cubanos, incluidos los que imparten otras materias y no únicamente la Historia, han reforzado la sistemática tergiversación del pasado. Un ejemplo ilustrativo pudiera ser el de una profesora de la Facultad de Artes y Letras, de la Universidad de La Habana, quien acostumbra a decir a sus estudiantes que “José Martí hubiera sido un cubano perfecto, salvo por una sola limitación: no era marxista. No obstante, de haber nacido en esta época sí lo hubiera sido, con toda seguridad”. Huelgan los comentarios.
Sin embargo, pese a los esfuerzos oficiales, la terca respuesta estudiantil es el rechazo de plano a la Historia. Año tras año, los tecnócratas de la pedagogía, fieles servidores del régimen y por tanto cómplices de esa Historia de Cuba apócrifa, maniquea y aburrida, insisten inútilmente en la necesidad de mejorar los programas de enseñanza, “actualizando” los contenidos y adecuándolos a los nuevos tiempos para hacerlos “más atractivos” para los estudiantes. El problema es de fondo, ya que el objetivo y principio esencial de esa asignatura sigue siendo desdibujar los valores del pasado, ensalzar un sistema sociopolítico fracasado –tal como la mayoría de los estudiantes pueden constatar en la realidad que les rodea–, y sacralizar un liderazgo que a los jóvenes de hoy les resulta distante, ajeno e indeseado.
Tan perverso ha sido el adoctrinamiento y tan impostada la idea de que en Cuba todo está hecho y decidido desde el 1ro de enero de 1959, que se ha logrado el efecto contrario al que se propone el Poder. No solo las nuevas generaciones manifiestan desinterés por la historia de Cuba, sino que –además– muchos jóvenes se sienten enajenados del sistema, del propio país en que nacieron y de ese futuro tan promisorio como inalcanzable, en pos del cual se desgastaron inútilmente sus padres y abuelos. La revolución ha perdido su aura heroica para las nuevas generaciones y es percibida por éstas como una suerte de fatalidad de la cual, cuando menos, es mejor desentenderse. Ahora los héroes y los villanos de los videojuegos son infinitamente más apasionantes que aquella pandilla de guerrilleros hambrientos y malolientes que deambulaban por una sierra inhóspita.
No es casual, entonces, que los peores resultados de los exámenes de ingreso a las universidades, en especial en los últimos años, sean precisamente los de la asignatura de Historia de Cuba, según reconoció Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, en el marco del Consejo Nacional de la federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), clausurado el sábado 27 de mayo último en La Habana.
La propia Ministra también mostró preocupación por la disminución del número de estudiantes que se presentan a exámenes de ingreso, fenómeno que se está manifestando con mayor fuerza cada año, lo que evidencia el creciente desinterés de las nuevas generaciones por cursar estudios superiores en un país donde los profesionales suelen tener menos ingresos que muchos obreros calificados o empleados de la gastronomía y los servicios.
De hecho, a diferencia de las generaciones de estudiantes de los años 70 y 80, en la actualidad se está verificando una tendencia a la disminución de las matrículas universitarias. Tendencia que no necesariamente responde en su totalidad a una política estatal, como aseguran algunos, sino a un escenario que toma distancia de la utopía oficial y de los discursos en tanto se acerca a una realidad cada vez más descarnada.
Tampoco los sucesivos intentos de captar estudiantes para las carreras pedagógicas han tenido los resultados esperados. No solo sus matrículas siguen siendo insuficientes, sino que estos centros se nutren fundamentalmente de aquellos educandos cuyos deprimidos promedios académicos les impiden aspirar a otras especialidades más atractivas. Durante décadas, las carreras pedagógicas –junto a las especialidades agropecuarias– han mantenido una baja demanda, por lo que han constituido la última (y a veces la única) opción para aquellos jóvenes de bajos resultados que aspiran a cursar estudios superiores. Ese factor, a su vez, ha lastrado el nivel de los docentes, en particular en las enseñanzas primaria, media y preuniversitaria.
Por su parte, el relativo éxito de algunos sectores privados (cuentapropistas) relacionados con la gastronomía, los servicios de hospedaje a turistas, y otras actividades independientes del Estado, parece estar influyendo en la toma de decisiones de los jóvenes a la hora de optar entre la continuidad de estudios en las universidades o decantarse por una formación expedita y práctica que les permita insertarse en un mercado laboral mucho más atractivo y con mejores dividendos.
El crudo realismo que exhiben las actuales generaciones supera con creces el ingenuo romanticismo de sus padres, cuyo paradigma de éxito, prestigio y ventajas salariales se lograban, en primer lugar, obteniendo el título universitario. Un espejismo que se difuminó rápidamente ante la profunda crisis económica –nunca superada– que produjo en la Isla el desplome del llamado socialismo real de Europa del Este y que empujó a miles de profesionales calificados a una situación de supervivencia traducida en la reorientación ocupacional ante la desvalorización de la moneda, en la contratación en condiciones de semi-esclavitud (como es el caso paradigmático de los médicos) o –con marcado acento– en la emigración como la mejor alternativa.
Los jóvenes de hoy están asistiendo –en muchos casos de manera inconsciente– al final de la utopía que signó la vida de varias generaciones de cubanos. Finalmente el capital ha acabado por imponerse, así que ellos prefieren dedicarse a aquello que les proporcione ganancias y prosperidad en el menor plazo posible.
Es, sin dudas, una visión pragmática, más coherente con una sociedad post igualitaria, donde proliferan los contrastes entre unos absurdos Lineamientos orientados por el PCC y el atractivo glamur del capitalismo asomando en las vidrieras de los nuevos hoteles de lujo de La Habana y de otros espacios del país. “Si la elite del poder y su descendencia pueden disfrutar las cosas buenas de la vida, ¿por qué no nosotros?”, razonan los jovenzuelos.
Cierto que aún quedan algunos perfiles de interés para los jóvenes cubanos en la enseñanza superior, como es el caso de las carreras vinculadas a la informática, a la ingeniería industrial, al arte y al diseño, entre otras. Sin embargo, basta consultar las cifras de matrículas en la actualidad y contrastarlas con las de años anteriores para avizorar un porvenir que se sigue dibujando con trazos inequívocamente opuestos a la utopía.
Todo apunta que el viejo mito de los niveles de instrucción de los cubanos ha comenzado a desmoronarse, y con él aquella sentencia de que “el futuro en Cuba será el de hombres de ciencias”. Otro craso error del Innombrable, porque el futuro cubano será de aquellos iluminados que mejor hayan aprendido a manejarse bajo el imperio del capital.